El censo de los proscritos, de Eusebio Calonge (Libros de la Herida) | por Juan Jiménez García
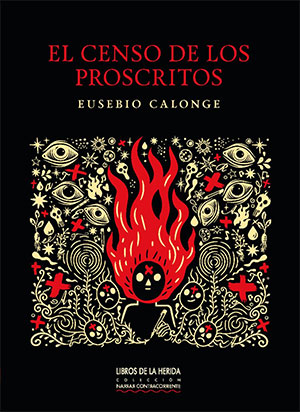
Tal vez deberíamos hablar de la profundidad en el teatro. No como hondura, no como abismo, que también, en otro momento, sino como fondo, como un paisaje que se pierde en la lejanía. Como sucesión, sustratos, que van conformando una sola cosa. Una cosa en la que nos podemos quedar en una primera instancia, una superficie, una primera imagen o seguir mirando, ahondando, descendiendo. Atravesando puertas. Como en la última obra de La Zaranda. Las lecturas, no solo en el teatro, sino en cualquier arte, deberían tender al infinito, y atraviesan desde el autor hasta el receptor, es decir, el otro. El teatro, arte de artes, conjunto de tantas cosas para construir otra, no puede escapar a esa reunión de espíritus, de voces, no pocas veces llegadas de muy lejos e incluso de ninguna parte. Así, escribir sobre teatro debería requerir unos profundos conocimientos no solo de él, como expresión artística, sino de más mucho más. Tampoco pienso que escribir sea descifrar misterios, destripar piezas (yo, que desmontaba tanques de juguete de bien pequeño), desentrañar mecanismos (no sin un cierto triunfalismo), iluminar sombras. No. Al contrario. Escribir sobre teatro, como escribir sobre literatura, como escribir sobre la vida, es participar de todo esto. Compartir misterios, mecanismos, sombras. Hambre. Dejemos a las academias las autopsias y conservemos el gusto por esa palabra tan bella y tan llena de significado que es intuir. Porque en intuir está la posibilidad del error, como está la posibilidad del acierto. Está, pues, el vértigo. El vértigo de escribir que es el vértigo de crear. Y ahí, en algún lugar se encuentra la obra con aquello que escribimos sobre ella.
Por qué escribo todo esto… El censo de los proscritos nació como una propuesta para una columna en un periódico digital y emergente. Eusebio Calonge aceptó y envió, como primer texto, uno dedicado a Domenico Zipoli, músico. Luego llegarían más, muchos otros, y con ellos se componía un curioso paisaje. Curioso para aquellos que no intuyan, al menos, la extraordinaria amplitud de conocimientos y posibles de Eusebio Calonge, reducido tan a menudo a dramaturgo de La Zaranda (como si eso, por otra parte, no rozara la inmensidad). Sus páginas abarcan desde pintores, a músicos, a compositores, dramaturgos, poetas, fotógrafos, artistas, en definitiva, desde los más humildes a los más grandes (como si la humildad fuera el otro extremo de la grandeza…). Pequeños retratos en los que no se intenta capturar una vida, sino aquellos instantes que la construyen o que construyen un algo, un sentido, un sentimiento. Pienso en el bellísimo texto que dedica a Hikari Oé, que, impedido de todo, entendía el canto de los pájaros y se comunicaba con ellos a través de una música profunda y mínima. Algo de esto hay en los textos. Un escuchar para devolver en palabras el canto de la historia de los otros. Unas palabras mimadas, cuidadas, de aquel que considera que las palabras tienen importancia, que no pueden usarse de cualquier manera, unas por otras, cualquiera por las justas.
Entonces los textos cobran vida. Contienen las de esos otros, y nos devuelven pequeñas, frágiles construcciones, a las que les llega la muerte. Porque es interesante ver como por muy breve que sea el texto, no dejan de haber unas líneas para ese final, final de lo contado y final del narrado. De nuevo es lo justo. Porque toda obra tiene un último acto, aunque este también pueda ser el primero. Un último acto, un último gesto, una manera de despedirse del mundo o de que el mundo nos abandone. También el libro acaba. Acaba con una declaración de amor a Juan de la Zaranda (aunque todo el libro sean declaraciones de amor, esta es especialmente significativa). Unas páginas más atrás, yo me he quedado con ese escenario vacío de Tadeusz Kantor. En presencia de la ausencia, que escribía el poeta Mahmud Darwix. En El censo de los proscritos, está atrapado ese gusto por la belleza. La melancolía de las vidas vividas, podríamos decir, parafraseando a Béla Hamvas, que creía que esa belleza se encontraba en La tempestad, de William Shakespeare, como en coger cerezas, beber vino o escuchar el canto de los pájaros.



